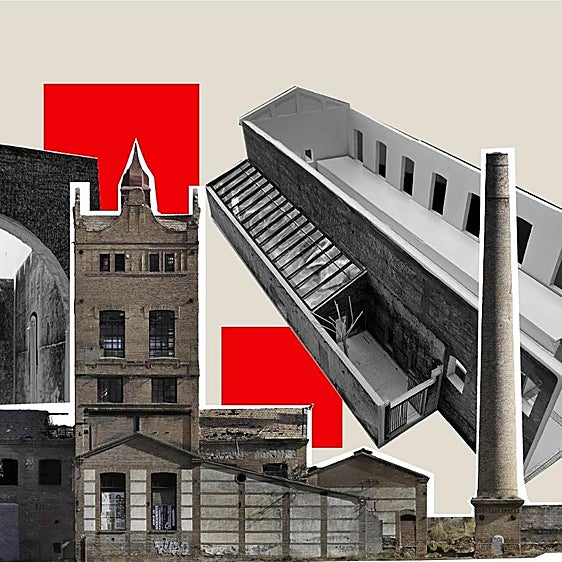Los manantiales olvidados del Darro
Leyendas y versos para un recorrido por las fuentes que jalonan el Valle de Valparaíso
El Valle del Darro es mucho más que el corredor verde que separa la Alhambra del Albaicín, dos tesoros Patrimonio de la Humanidad, es una herida luminosa, un reguero de vida. Declarado Bien de Interés Cultural en 2024, bajo la tipología de Zona Patrimonial, este espacio conserva prácticamente intacto su trazado histórico y las huellas de un sistema hidráulico de origen andalusí, auténtica columna vertebral de estos paisajes.
Ya lo dijo uno de los grandes viajeros musulmanes, Ibn Battuta, el Marco Polo del mundo islámico, un personaje fascinante que recorrió medio planeta en el siglo XIV. Llegó a Granada hacia 1340, bajo el reinado de Yusuf I, y dejó escrito en sus crónicas que Valparaíso «era uno de los parajes más hermosos del orbe, pues pocas ciudades pueden envanecerse de poseer otro semejante». Palabras mayores para alguien que dedicó treinta años de su vida a explorar el mundo.
Por esta cicatriz verde del Valle discurren veneros que brotan de la tierra y saltan en surtidores plateados. La más célebre es la Fuente del Avellano, a la que esta sección dedicó ya un capítulo, pero el camino guarda otras joyas escondidas. Les proponemos seguir su rastro y dejarnos llevar por un paseo salpicado de leyendas y versos.
El itinerario comienza al final del Paseo de los Tristes, en torno a la acequia de Santa Ana y muy cerca del Carmen de los Chapiteles. Allí se encuentra el Carmen de la Fuente, llamado así porque en su interior guarda un pequeño manantial. Antonio Joaquín Afán de Rivera lo mencionó en sus relatos, asegurando que «el premio por superar las Pasaeras de San Pedro no era otro que beber su agua». Se la conocía popularmente como la Fuente de la Teja, que no debe confundirse con el manantial donde nace el Darro, en la Sierra de Huétor, otro paseo imprescindible.
«Cármenes frescos que al Darro cenefa hacen». Con este verso de Góngora continuamos el camino. El sendero conduce hasta la Fuente de la Salud, al amparo de unos viejos nogales. También llamada la segunda fuente del Avellano, su nombre alude, según la tradición, a sus supuestas propiedades medicinales y a que el agua era la preferida de la sultana Aixa. Ya en tiempos más recientes, aguadores y expertos aseguraban que era «la más dulce de todas». Hoy está seca, reducida a un vestigio, pero guarda una leyenda: junto a ella hay una cueva donde, cuentan, apareció muerto un aguador. Dicen que su espíritu sigue apareciéndose, con el garrafón de zinc cubierto por hojas de higuera.
«Cuánto me gustaría ser la fuente de mi barrio,
para que cuando pases y bebas
sentir muy cerca tus labios».
El camino lleva después hasta la Fuente Agrilla, otro manantial abandonado. Alimentado de filtraciones y pérdidas de las acequias superiores del Generalife y la Alhambra, su nombre evoca la tristeza de la madre de Boabdil, y quizá por eso se le atribuía un sabor especial. Lucía un tímido caño, hoy desaparecido, igual que la lápida que narraba su historia. Solo quedan los restos de los poyos de piedra donde se sentaban los aguadores y desde donde se disfrutaban vistas privilegiadas del Sacromonte y su Abadía, al otro lado del Darro.
Al otro lado de la ladera
Llegar desde el Avellano al Camino del Monte por una senda sencilla es una vieja reivindicación de los vecinos del barrio de las cuevas. Mientras ese acceso se materializa, esta ruta retoma la vereda al otro lado de la ladera. Hay que desandar el camino hasta la Cuesta del Chapiz y, antes de tomar la dirección hacia el antiguo camino de Beas, detenerse en el aljibe del Peso de la Harina, que perteneció a la antigua mezquita del Jorobado (Yami al-Ahdab) en el arrabal Blanco (Rabat al-Bayda). El nombre del arrabal evoca el recuerdo del palacio nazarí de la Casa Blanca, sobre el que se levantaron en el siglo XVI las Casas del Chapiz.

Por estas tierras del Sacromonte se esparcen pilarillos humildes, alimentados por aguas filtradas desde El Fargue hasta el Darro. Hacia el barranco de Puente Quebrada existió una que, según a quién se pregunte, recibe un nombre distinto: Chorro del Burro, Fuente del Barranco o incluso fuente de las Lágrimas. Más arriba, por la Verea de Enmedio, tras pasar la fuentecilla de la Alboreá, en la placeta homónima, se abre un mirador. Allí, en la encrucijada de las veredas Baja y de Enmedio, encontramos una de las fuentes más castizas y pintorescas del barrio: la fuentecilla de la Amapola. Junta a ella una cerámica reza lo que parece una copla y no es extraño escuchar el tañido de una guitarra
«Cuánto me gustaría ser la fuente de mi barrio,
para que cuando pases y bebas
sentir muy cerca tus labios».
Continuamos el barranco de los Naranjos y, antes de despedir el paseo, levantamos la vista hacia el Albaicín. En la cumbre del cerro de San Miguel, adosada al muro trasero de la ermita levantada en 1671, está la fuente del Aceituno. La ermita fue destruida a principios del siglo XIX, durante la ocupación francesa, y reconstruida pocos años después. Su nombre, como el del cerro, nace de una leyenda: en aquel lugar hubo una iglesia cristiana con un olivo mágico en su atrio, que florecía y daba fruto en un solo día al llegar el verano.

Hoy, beber de su agua tras la caminata se recibe como un premio. Y al hacerlo, uno no puede evitar pensar que en ese trago late todavía el hechizo de aquel árbol prodigioso, capaz, asegura el caminante, de rejuvenecer, al menos, el espíritu.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión