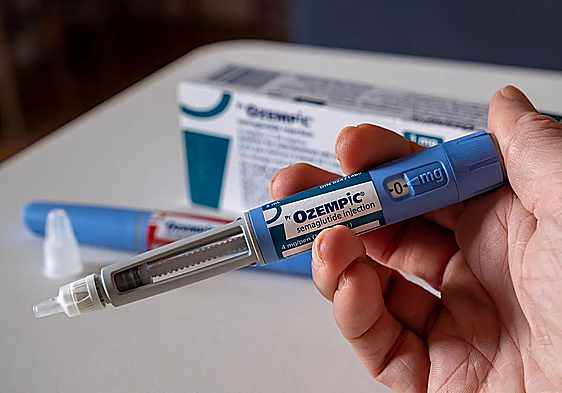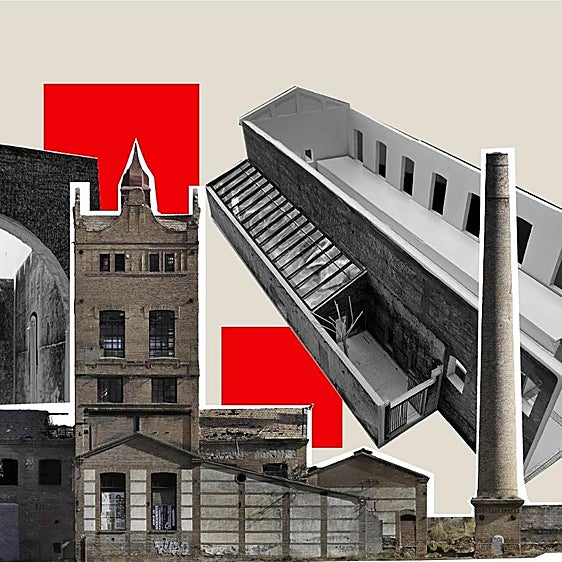Los aranceles, una vieja historia
El catedrático de la Universidad de Granada Josean Garrues destaca que el proteccionismo tuvo éxito en las primeras fases de la Revolución Industrial, pero en general es empobrecedor
Inés Gallastegui
Granada
Domingo, 4 de mayo 2025
Estos días parece que Donald Trump es el inventor del arancel, pero lo cierto es que el impuesto sobre los productos extranjeros ya lo aplicaban egipcios, griegos y romanos hace unos cuantos siglos. Y aunque ahora nos parezca que el proteccionismo económico es la antesala de la recesión, la inflación y todas las demás plagas económicas previas al fin del mundo, en determinados momentos históricos funcionó bien, tal como explica el catedrático de Historia Económica de la Universidad de Granada Josean Garrues. «El proteccionismo no es ni bueno ni malo, depende del contexto económico, político y social en el que se desarrolla», señala el experto.
Noticia relacionada
La autarquía española, el fracaso del proteccionismo franquista
La palabra arancel es de origen árabe, pero la práctica de gravar con una tarifa las mercancías llegadas de otras tierras data de civilizaciones anteriores. Hace 2.500 años el puerto ateniense del Pireo ya aplicaba un impuesto del 2% a todas las mercancías que entraban y salían. Roma impuso un tributo del 25% a los productos de lujo que llegaban de India, Arabia y China, como las perlas, la seda o el incienso, para evitar una excesiva 'fuga de capitales' y, al mismo tiempo, sufragar el abultado gasto militar del imperio.
Sin embargo, el primer Estado moderno que puso en práctica políticas proteccionistas de forma sistemática fue, curiosamente, la cuna del libre mercado. En el siglo XIV Inglaterra era la principal productora de lana cruda, que exportaba sobre todo a Flandes e Italia, donde los artesanos producían tejidos que volvían ya manufacturados –y mucho más costosos– a Gran Bretaña.

«El proteccionismo puede ser una estrategia positiva cuando se aplica de forma temporal para favorecer industrias incipientes»
Josean Garrues
Catedrático de Historia Económica de la UGR
La monarquía prohibió primero y gravó después con fuertes aranceles la importación de telas holandesas e italianas para impulsar el desarrollo de su propia industria manufacturera. Es lo que se denomina «sustitución de importaciones». En los siglos siguientes estas medidas intervencionistas se aplicaron a todo tipo de productos, con el objetivo de encarecer los artículos extranjeros y hacer más atractivos los locales, al tiempo que se evitaba una balanza comercial negativa, con la consiguiente pérdida de reservas de metales preciosos (oro y plata).
Siglos más tarde, de nuevo otro textil, esta vez el algodón indio, fue gravado con aranceles para potenciar el producto local, con mayores costes de producción y por tanto más caro. Durante el siglo XVIIIesas medidas favorecieron la mecanización de la producción y la Revolución Industrial, que convirtió a Inglaterra en la primera potencia económica mundial.
«Es un ejemplo de cómo el proteccionismo puede ser una estrategia positiva, un caso de éxito, cuando se aplica de forma temporal para favorecer industrias incipientes, que tienen costes y salarios más elevados y no están todavía desarrolladas. Si no se protegieran, sucumbirían frente al mejor hacer de terceros», señala el profesor de la UGR.
Una práctica contagiosa
Pero, como se ha visto con la fiebre arancelaria de Trump y la reacción del resto del mundo, el proteccionismo es contagioso y los países rivales se vieron obligados a su vez a establecer barreras a los productos ingleses. Así, para cuando Inglaterra abrazó el librecambismo a mediados del siglo XIX, deseosa de exportar sin trabas sus mercancías a todo el mundo, países competidores como Estados Unidos, Alemania o Francia se habían abonado al intervencionismo del Estado, lo que les llevó a protagonizar la Segunda Revolución Industrial, mientras Inglaterra se estancaba y cedía el testigo de líder mundial a su antigua colonia al otro lado del Atlántico.
«Estados Unidos consigue una ventaja competitiva tecnológicamente en la Segunda Revolución Industrial, basada en la química, la electricidad y el motor de combustión, y aplica el sistema de producción en cadena –el fordismo, que abarata costes–; es entonces cuando es favorable a la reducción de los aranceles para vender en el extranjero e inundar los mercados con sus productos».
Tras la Primera Guerra Mundial los países europeos están endeudados y hay una ingente tarea de reconstrucción que hacer. «La mayor parte establecen barreras proteccionistas, el mercado mundial se constriñe y salen todos perjudicados», recuerda Garrues.
Lecciones de la historia
A partir del Crack de 1929 se extendió una práctica conocida como «empobrecer al vecino», tal como explica el profesor: «Los Estados, tras desvincularse del patrón oro, recurren a la emisión de moneda por encima de sus reservas con el objetivo de reactivar la demanda interna y acelerar la recuperación económica. Paralelamente, llevan a cabo devaluaciones tácticas de sus monedas nacionales para mejorar su competitividad exterior y proteger sus balanzas de pagos.
Sin embargo, esta expansión de la masa monetaria genera inflación, y cuando las devaluaciones se convierten en una estrategia común —aplicada por múltiples países a la vez— y no están respaldadas por ganancias de eficiencia derivadas de avances tecnológicos, acaban trasladándose a una reducción de costes y de salarios reales. En suma, la combinación de proteccionismo económico, presiones inflacionarias, devaluaciones competitivas y depreciaciones cambiarias condujo a un empobrecimiento generalizado, al generar distorsiones en los mercados internos y agravar las tensiones externas. Volviendo a las relaciones comerciales: la clave es que todos pierdan, pero que yo pierda menos que los demás».
¿Se puede aprender alguna lección del proteccionismo en la historia? Josean Garrues cita la reflexión atribuida a Mark Twain –la Historia no se repite, pero rima– y recuerda que el mundo actual no se parece demasiado a aquel en el que surgieron las anteriores guerras arancelarias.
Para empezar, vivimos en un mundo globalizado basado en los intercambios comerciales de todos con todos. Para seguir, las reglas de juego que Trump ha hecho saltar por los aires con su guerra de aranceles son las que el propio EEUUimpuso tras la Segunda Guerra Mundial con los acuerdos de Bretton Woods: el oro fue sustituido por el dólar americano como referencia monetaria internacional y se establecieron instituciones para favorecer el libre comercio, dar liquidez al sistema y arbitrar los conflictos, como los acuerdos GATT, el Bando Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Otro aspecto a considerar es la elasticidad de la demanda: Trump puede no cumplir sus objetivos de atraer fábricas a territorio norteamericano y recaudar más dinero a través de los aranceles en aquellos bienes de consumo no esenciales que los consumidores pueden simplemente dejar de comprar o sustituir si su precio sube en exceso. Pensemos en las zapatillas Nike o en los iPhones.
Un órdago de Trump
Para el catedrático de la UGR, lo novedoso de la guerra comercial de Trump es que amenaza con aranceles a todos los países y a todos los productos, un «órdago» de consecuencias impredecibles. «Quizá no había estrategia y el plan era simplemente asustar», apunta.
A su juicio, lo que hay detrás de este «matonismo» es la debilidad de Estados Unidos, que lleva ya años perdiendo competitividad, especialmente en favor de China, y soporta una enorme deuda comercial.
Un análisis más afinado, apunta el experto, debería mirar más allá de la figura de Trump y poner el foco en la influencia que todavía ejercen sectores tradicionales sobre la política económica estadounidense. Industrias como la del carbón, el petróleo o ciertos segmentos de la automoción se ven amenazadas por los cambios que impone la transición energética y la globalización, y han reaccionado tratando de proteger sus intereses a través de estrategias que, de salir a la luz, permitirían entender mejor el actual giro de la política de Estados Unidos.

Otras medidas intervencionistas
No todas las políticas proteccionistas se traducen en aranceles. Hay otras formas de restringir las importaciones extranjeras, por ejemplo, establecer barreras aduaneras y cuotas de importación o aplicar normas medioambientales o sanitarias que supongan una barrera para los productos de fuera. Otra forma de intervenir el mercado es fomentar las exportaciones mediante subvenciones o incentivos fiscales o a través de la devaluación de la moneda, para que a los otros países les resulte más barato comprarnos. Un Estado también puede poner barreras a la entrada de inversiones foráneas en empresas nacionales o impedir la concurrencia de firmas extranjeras en licitaciones públicas.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión