El día 31 de diciembre, hacia la media tarde, me envió dos mensajes de WhatsApp. En el primero él se metía dentro del deseo: «Que el nuevo año nos llene de venturas y nos haga mejores a todos». Una hora después envió otro, en el que cambió el pronombre y se quedaba él fuera: «Que el nuevo año os llene de venturas». El siguiente mensaje desde su teléfono ya lo envió su hijo, dando malas noticias sobre su salud. Estaba en Úbeda cuando lo leí, y nevaba. Me di un paseo bajo la nieve imaginándolo a mi lado, pero ya respirando a pleno pulmón, sin limitaciones, riéndose a la brava sin toser y sin ningún deje de tristeza al final de la risa, y fumándose un último cigarrillo conmigo. Imaginé qué cosas habría querido entonces decirme antes de marcharme. Fui a Granada, me acerqué al hospital a acusar recibo, y le cogí el brazo, como se lo cogí no pocas veces en el entorno de Plaza Nueva. Pero ya no podía decirme nada.
Por convicción y por religión sé que todas las personas valen infinitamente, pero dentro de ese infinito hay algunas que cavan más hondo la huella que dejan en su entorno. Jerónimo Garvín cavó la suya tenazmente y ahora su entorno humano acusamos el hueco de su ausencia, que está lleno de ecos, de resonancias, de algo más que recuerdos: de memoria.
Su hijo Jero me lo dijo ayer: su padre vivió para su profesión, para su familia y para sus amigos. Es justo reconocer la trayectoria densa y excelente de un magistrado que ha transitado con solvencia por la carrera judicial al compás de la evolución de nuestro país desde la reinstauración de la democracia, de la que fue un testigo cualificado. Testigo de tantas cosas, primero como Juez en Beas y en Baeza, como cofundador de la Asociación Profesional de la Magistratura, como Vocal del Consejo General del Poder Judicial en su primera y virtuosa edición, como titular de un Juzgado inundado de asuntos en Las Palmas, como Magistrado de la Audiencia Provincial de Albacete, como Magistrado de lo Contencioso-Administrativo y de lo Civil y Penal en el Tribunal Superior de Justicia, pero también como Profesor de Derecho Constitucional en varias Universidades, como conferenciante, como conciencia crítica e incómoda dentro de su Asociación, o como maestro de tantos discípulos opositores.
Pero más justo aún es poner el foco en lo que él apreciaba por encima de todo: más que el reconocimiento, el cariño. Recibió honores y lisonjas, pero lo que le cambiaba el gesto de verdad, como a un niño, eran las muestras de cariño. Caminar con él desde la cafetería al tribunal era verse envuelto en una estela de saludos que eran para él lo mejor de la mañana. Los comentarios a ‘Raulillo’, el del Torres, a Manolo el de la farmacia, a Paco el del quiosco, a Enrique el médico que, cigarrillo en mano, le decía que dejase ya el tabaco, a la procuradora que salía del tribunal, a los guardias civiles a los que conocía por su nombre, a un antiguo alumno de la Facultad, a su vecino Juan que pasaba por allí, a todos y cada uno de los compañeros, a las funcionarias de lo ‘Contagioso-Administrativo’ (como él decía). Daba igual que hiciera frío o que el sol cayera inmisericorde sobre la plaza, o que tuviéramos que deliberar un asunto complicado, él no tenía ninguna prisa en abandonar ese prodigioso espacio de Plaza Nueva donde cada día encontraba la ocasión de decir palabras amables, donde tenía la oportunidad de seguir vivo dentro de un entorno en el que sabía que se le quería. «Vamos, Jerónimo», le decía yo a veces con antipáticas urgencias laborales, pero él ralentizaba el paso, y no siempre por fatiga, sino porque era mejor saludar a cinco personas que a cuatro.
Luego estaba su despacho, donde todo el mundo sabía que, según una disposición final de la ley antitabaco que no llegó a publicarse en el BOE, no era de aplicación la prohibición de fumar en recintos cerrados. Además de las togas y los libros, el escritorio que yo le desordenaba y él recolocaba, y el registro de asuntos y sentencias que llevaba con más orden que yo, había unos cuadros pintados por él, había una estampa de Jesús Nazareno de Úbeda, y algún poema clandestino en los cajones o en el disco duro de su ordenador.
Dos cánceres, una insuficiencia respiratoria crónica, una cadera rota, un herpes en el trigémino mermaron sus últimos años de vida activa y su corta vida de jubilado. Pero de lo que a él le gustaba hablar no era de eso, sino de sus hijos y sus nietos, de cómo estaban Ana y Estrella, de cuánto había sufrido mi hijo con la última derrota del Deportivo, de un pasaje de alguna novela mía, y del primer verso de un nuevo poema que había brotado esa mañana, al levantarse. A diario, el alma de Jerónimo arrancaba en ese paisaje de charcos y surtidores, ese caos sin mapa que no tenía más norte que el cariño que a todo le daba sentido. El que generosamente daba, y el que recibía.
De los catorce años de ejercicio profesional que he compartido con él recordaré muchas cosas mientras no llegue el día en que pierda la memoria. Recordaré algunos consejos profesionales. Recordaré sus memorables golpes de lucidez que sirvieron para desatascar decisiones en las que estábamos enredados. Recordaré lo que él llamaba sus «anhelos rotos», es decir, su amargura al comprobar que este país desaprovechó la oportunidad que tuvo de construir una Administración de Justicia verdaderamente constitucional, moderna, solvente, útil y asentada en bases firmes, en vez de caer en la espiral de la desatención política y las pequeñeces personales, que tanto le han indignado. Recordaré su mirada con los ojos levantados por encima de sus gafas justo cuando está a punto de soltar una lacónica frase que a mí me hacía reír, pero también con frecuencia me hacía volver al cauce de la doctrina segura.
Pero sobre todo recordaré las pequeñas y grandes confidencias, los detalles de amigo, y los zarpazos que de pronto salían de él como el resultado de un momento de angustia, o de temor, o de desánimo, o de lúcida indignación. Una de ellas la conté ya con ocasión del homenaje que le hicimos en su jubilación, pero quiero volver a recordarla, porque me parece que lo define muy bien. Me confesó que le angustiaba saber que un día se iría de aquí y no quedaría nada de él. «¿Qué más te da?», le dije, creyendo que estaba lamentándose de no poder preservar su huella personal del olvido futuro. Y esto fue lo que me contestó: «Me estoy refiriendo a mi falta de memoria –dijo–: le debo tanto a tanta gente, que no soporto olvidarme de ellos».






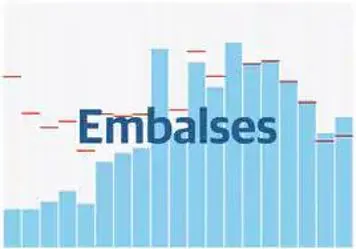
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.